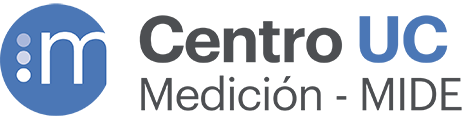Aunque en un principio consideró estudiar Sociología, finalmente optó por la Psicología. En esta disciplina se ha consolidado como un referente para múltiples generaciones, realizando valiosos aportes al desarrollo de la educación desde la psicología social y los métodos cuantitativos. Siempre comprometido con los desafíos sociales, el académico —reconocido hoy por más de cuarenta años de trayectoria en la Universidad— ha sido el autor intelectual de iniciativas fundamentales para el fortalecimiento de la educación chilena, como la PSU y la Evaluación Docente. Estos proyectos los ha liderado desde el Centro de Medición, Mide UC, cuya fundación, junto a otros profesores de las Escuelas de Psicología y Matemáticas, representa sin duda uno de sus logros más destacados.
Información periodística: Andrea Fuentes Uribe, Comunicaciones Psicología UC
Si hay un tema que ha marcado la vida del profesor Jorge Manzi ése es el de la educación. Hijo y sobrino de profesoras normalistas, y casado con una profesora de historia, el académico, que en un principio pensó en estudiar sociología, pero que finalmente optó por psicología, se crio en un ambiente en el que el amor por la enseñanza “era algo que se respiraba”. Un sello que ha plasmado en su carrera y en sus más de 45 años de trayectoria en la UC. Décadas en las que no solo ha formado a muchas generaciones de psicólogos/as, también ha realizado importantes aportes desde la disciplina al fortalecimiento de la educación.
Toda una vida dedicada a la investigación y a la enseñanza que fue objeto de un merecido reconocimiento por parte de la Universidad en el día de la Trayectoria Académica UC 2025, instancia en la que el profesor de la EPUC recibió el agradecimiento de su alma mater junto a 112 docentes que cumplieron entre 25 y 50 años de trabajo en la casa de estudios.

“Hoy celebramos su trayectoria, lo que los hizo llegar hasta aquí y lo que los sostiene para perseverar en este camino. Porque toda trayectoria se construye con tiempo, con constancia, con la paciencia, lealtad y foco que exige la academia”, dijo el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, respecto a quienes fueron destacados.
Enumerar los pergaminos del psicólogo de la UC y doctor en Psicología de la Universidad de California no es tarea fácil. Sin embargo, Manzi, que ha dicho que la medición, sin ser lo central de la educación, es una de las herramientas fundamentales para su mejoramiento, ha realizado algunos de sus principales aportes precisamente en esta área. Formó parte de la Comisión del Ministerio de Educación para revisar las antiguas pruebas de selección del sistema universitario (PAA) y participó del proyecto de investigación que contribuyó a su reformulación. A esto se suma su participación en la Comisión Presidencial para la Educación en 2006, e integrar dos comisiones revisoras del SIMCE.
Asimismo, quien fuera elegido premio Abdón Cifuentes el 2017, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación y desarrollo asociados a mediciones de logros cognitivos y socioemocionales de estudiantes, pruebas de admisión a las universidades y evaluación del desempeño profesional docente. Iniciativas que ha liderado desde el Centro de Medición Mide UC, que ha dirigido desde su creación en 2005.
Finalmente, otro momento significativo en su carrera fue su participación como coordinador de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos que estableció el Ministerio de Defensa entre 1999 y 2000, con el propósito de avanzar en la búsqueda de información acerca del paradero de los más de mil detenidos desaparecidos durante la Dictadura. Iniciativa que plasmó sus resultados en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo.
Ahora que recibe este nuevo reconocimiento, ¿cuál es el análisis que hace de su trayectoria?
No he hecho todavía ese proceso de reflexión, porque, entre otras cosas, estoy en una etapa muy intensa en el Centro (MIDE UC). Ha sido un período muy demandante y desafiante, por la realidad que nos ha tocado vivir en los últimos años. Además, estamos a punto de celebrar 20 años del centro y todo eso ha tenido mi mente muy ocupada. Sin embargo, si me detengo a mirar mi carrera en toda su extensión, creo que hay aspectos de ella que me han acompañado desde el tiempo de mis estudios universitarios, y otros que se agregaron en el camino.
Yo me formé en esta misma Universidad. Y al comienzo tenía muchas dudas sobre qué carrera estudiar. Me gustaba sociología y psicología, pero finalmente opté por esta última, lo que terminó siendo una muy buena decisión. Por lo mismo, desde el comienzo pensé que si era psicólogo tendría que ser un psicólogo social. Y entré a estudiar con la idea de continuar mi formación como psicólogo social fuera de Chile, porque en ese momento no existía la posibilidad de hacerlo en el país. Y mientras estuve en la carrera fui ayudante de varios cursos que fueron forjando mi vocación académica, motivándome por la docencia y la investigación. Además, el duro contexto de esos años incidió fuertemente en mi motivación por aplicar la psicología social a la comprensión de los fenómenos políticos.
Era una época muy distinta a la actual. El camino para ser profesor no era como lo es hoy. En mi caso, yo comencé a enseñar incluso antes de haber terminado formalmente la carrera. Hoy eso es impensado. A nadie lo van a contratar sin tener un doctorado o un postdoctorado.
Ahora, el verdadero inicio de mi carrera académica, pensándome no solo como docente, sino que también como investigador, ocurrió cuando volví de mi doctorado, el año 1991. En esa época, la realidad de la EPUC era muy distinta a la que existe ahora. Muy pocos profesores tenían estudios doctorales y la formación que ofrecíamos era primariamente profesionalizante. Era una escuela más bien orientada a formar psicólogos clínicos, educacionales y organizacionales. Fue en ese tiempo, en los años 90, cuando la Escuela tuvo su principal transformación, cuando decidió apostar por la investigación y desarrollar el postgrado, con el magíster y el doctorado. Es un proceso del que yo fui parte, porque me tocó ser director de la Escuela en la segunda mitad de los años 90, período en que se puso en marcha el primer programa de Magister, y que concluyó con la aprobación del programa de Doctorado.
Cuando dirigí la Escuela también surgió en algunos académicos y academicas la idea crear un centro de medición. La profesora Erika Himmel había sembrado en varios de nosotros la motivación por la medición. Sin embargo, los recursos que se necesitaban eran cuantiosos y pensamos que lo mejor era esperar hasta que tuviéramos proyectos que permitieran hacerlo posible. Y eso se fue dando gradualmente. Primero participé, junto a otros colegas, en el desarrollo de nuevas pruebas para el SIMCE. Luego, en 1999, participé en una comisión que propuso reformulaciones fundamentales a las pruebas de admisión de aquel tiempo (la PAA), lo que se plasmó en un proyecto FONDEF que estableció las bases para la PSU. A continuación vino una invitación del Ministerio de Educación a colaborar junto a académicos de la Universidad de Chile y de la Católica en la creación de un programa de reconocimiento a docente escolares de excelencia (Asignación de Excelencia Pedagógica), lo que finalmente nos preparó para el mayor desafío, que fue el desarrollo de la primera evaluación de docentes (Docentemás), que comenzó a funcionar en 2003.
Estos proyectos permitieron el desarrollo de equipos profesionales y académicos, que no solo estaban preparados técnicamente, también muy comprometidos con el desafío de desarrollar un centro que pudiera contribuir al mejoramiento de la educación en Chile y en Latinoamérica. Con esa visión nació MIDE UC en 2005. Y desde entonces he hecho todo lo posible por mantenerme conectado a esas dos grandes pasiones: la medición y la psicología social. Más allá de que, en términos de la demanda de tiempo, el Centro de Medición ha sido una tarea mucho más absorbente que la psicología social, me sigo definiendo primariamente como un psicólogo social.
En definitiva, ciertamente mi carrera ha sido más variada y compleja que la que imaginé mientras estaba en el doctorado. En ese tiempo, pensaba que volvería a Chile para contribuir al proceso de redemocratización que comenzaba a experimentar el país, a partir de la formación que había recibido en psicología social y política. Me imaginaba haciendo investigación en psicología social por el resto de mi carrera, porque veía que en Chile existía mucha necesidad de investigación en ese campo, lo que sigue siendo cierto hasta hoy. Sin embargo, el contacto con la realidad del país me hizo ver que también existía un espacio para aportar desde otro ámbito, para el que también me había formado durante el doctorado: la medición psicológica y educacional.
Y aunque mi carrera ha estado cruzada y a veces tensionada por los dos ámbitos que he mencionado, he tenido la fortuna de poder desarrollar ambas gracias a un entorno que ha permitido que pueda mantenerme activo en psicología social, mientras he estado a cargo de MIDE UC. Un equipo muy potente de psicólogos sociales que existe en nuestra Escuela, con quienes me he mantenido colaborando durante todos estos años. Destaco especialmente a Roberto González, Antonio Mladinic, Andrés Haye, Héctor Carvacho y Gloria Jiménez-Moya. Todos ellos han sido fundamentales para mantenerme activo en la psicología social.
Sin duda la Escuela ha jugado un rol fundamental en su carrera. ¿Qué significa para usted en lo emocional?
Bueno, si lo pienso, entre lo que estuve en el pregrado y mis años como docente, he estado, al menos, dos terceras partes de mi vida aquí. Sin ir más lejos, este año se cumplieron 50 años desde que entré a la Universidad. Tengo un afecto muy profundo por la Escuela y me siento muy identificado con ella.
Si miro hacia atrás, toda mi carrera está íntimamente ligada a la Escuela. Y habiendo pasado casi toda mi vida adulta aquí en la EPUC, puedo decir con certeza que es el lugar donde he encontrado muchos de mis mejores amigos. La escuela es un espacio intelectualmente estimulante, al tiempo que es socialmente apoyador. Allí he encontrado personas con quienes he compartido todo tipo de experiencias, que se han transformado en una familia extendida.
En fin, yo tengo solo gratitud con la Escuela. Siempre supe que era el lugar en el que quería estar y cuando me invitaron a otros proyectos, nunca dudé de que éste era el lugar en el que quería permanecer. Me siento orgulloso de ver todo lo que se ha logrado y de ver a tanto profesor joven en la EPUC. Ésa es una señal de renovación que las instituciones académicas necesitamos siempre.
En estas más de cuatro décadas de trayectoria en la UC, y en la Escuela en particular, ha sido formador de muchas generaciones. Hay muchos, incluso profesores, que lo tienen a usted como referente ¿Qué significa para usted esa admiración y el haber sido formador de esta nueva camada de académicos/as?
Yo creo que uno no tiene tanta conciencia de eso mientras lo vive. Soy hijo de una profesora primaria. Mi mamá, que ya no está viva, era normalista, por tanto, me crie en un ambiente donde la enseñanza y la preocupación por el aprendizaje era algo que se respiraba. En ese sentido, creo que aprendí del oficio sin estudiarlo.
Luego me casé con una profesora de historia, quien es una de esas profesoras que dejan huella. A mí me impresionaba la cantidad de veces que escuché de sus estudiantes, algunas de las cuales llegaron a ser mis estudiantes, el nivel de admiración que sentían por ella. Entonces, a través de toda mi vida me he ido empapado de esa pasión por la enseñanza en la que me formé. Y creo que ese ambiente también influyó en las decisiones vocacionales de mis hijos. Dos de ellos son profesores universitarios, Francesca en el LSE de Londres y Jorge en nuestra universidad. Mi hijo Pablo lleva la enseñanza a la dramaturgia.
Ahora, dentro de mi carrera, por supuesto que la investigación me atrae mucho, al igual que todo lo que significa el Centro de Medición; pero lo que nunca he querido abandonar, es la docencia. Y cuando pienso qué es lo que más me apena dejar, es la enseñanza. Sé que pensar e investigar es algo que está abierto y que, en mayor o menor medida, lo podré seguir haciendo. Sin embargo, dejar de enseñar, es algo que sin duda me apena.
Creo que el aula universitaria es un espacio muy enriquecedor en el que uno tiene la oportunidad, a veces sin darse cuenta, de decir cosas que tienen un efecto muy formativo. Y me siento muy contento de ver que personas que fueron mis estudiantes han pasado a ser colegas muy destacados. Varios de ellos en la Escuela, y algunos en otros lugares. Porque lo que a uno más le reconforta en la enseñanza no es lo que uno hace, si no saber que a las personas que pasaron por ahí se les abrieron oportunidades, descubrieron intereses y se motivaron por hacer cosas, que de otra manera, no habrían hecho. Eso a mí me alegra mucho.
La educación ha sido un tema muy relevante para usted a lo largo de su vida y de su carrera. Es hijo y sobrino de profesoras normalistas, y eso, al parecer, es algo que lo ha inspirado. Ha hecho grandes aportes al fortalecimiento de la educación desde la disciplina. Dentro de todo lo que ha realizado, ¿qué es de lo que más lo hace sentir orgulloso?
Creo que precisamente por ser hijo de profesora, desde chico tuve muy presente la importancia de un buen profesor en la vida de las personas. Y así como tuve muchos profesores que admiraba y que dejaron una huella en mí, también tuve otros que no tanto. Unos que estaban súper motivados por enseñar y otros que seguramente estaban haciendo lo mínimo esencial para salir adelante.
Entonces, siempre he considerado a la docencia como una de las actividades más relevantes de la educación y de la sociedad. Ésa era mi intuición y creo que es la que tiene todo el mundo. Sin embargo, es justo reconocer que, en muchas latitudes, también en Chile, existe en la sociedad una falta de reconocimiento hacia esta profesión, incluso una falta de respeto hacia ella. Esto se constata en muchos países, donde hay una cierta sensación de que con los docentes no se va a llegar muy lejos.
Yo no solo creo que sí se va a llegar lejos, sino que no existe otro camino. Por mucho que haya que adaptar las metodologías de enseñanza a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial no sustituirá lo que hace un docente. Entonces, de todo lo que he hecho en educación, sin ninguna duda lo que más me ha motivado es lo que hemos hecho en materia de evaluación de docentes. Y hay que ser súper francos, uno no gana ningún premio de simpatía por estar a cargo de la tarea de evaluar. Las evaluaciones siempre generan ansiedad y amenaza. Autoevaluarse o ser evaluado, nos conecta con nuestras debilidades, lo que frecuentemente genera un efecto negativo. No es algo que a la gente la entusiasme. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que algo que genera ansiedad, amenaza o temor, pueda producir un efecto positivo? Ése fue el desafío y el espíritu con el que asumimos la tarea de contribuir a desarrollar una evaluación docente en Chile que promoviera el desarrollo profesional y se alejara de finalidades punitivas. Y fuimos pioneros en Latinoamérica, y casi a nivel mundial, porque pocos sistemas de evaluación de docentes han durado lo que ha durado en Chile. Pocos países cuentan con riqueza de información que poseemos acerca de la realidad de la docencia. Antes de que estuviéramos haciendo esta tarea, las conversaciones sobre la docencia basaban en opiniones subjetivas, cuando no, en puro prejuicio.
Con los resultados de la evaluación podemos decir que hay una serie de cosas que los docentes hacen mayoritariamente bien, y en algunos casos muy bien; y en otros existen ciertas debilidades. Pero saber eso nos permite mejorar. Nos entrega una señal para poder empujar los desarrollos profesionales que se requieren para que nuestra educación sea mejor, a nivel individual y colectivo. Ése siempre fue el principal objetivo, entregar señales que permitan el mejoramiento del sistema.
Yo me siento enormemente gratificado de haber sido parte de un equipo altamente motivado por mejorar la educación en Chile, que asumió el desafío de desarrollar un sistema de evaluación que buscara entregar la mejor información posible, para orientar y motivar decisiones de desarrollo profesional por parte de los docentes. Sabemos que los docentes enfrentan a diario desafíos profesionales enormes, y lo que deberíamos hacer como sociedad es contribuir a que la docencia sea respetada, apoyada y recompensada como corresponde. Sin embargo, es una profesión que se enfrenta frecuentemente con la incomprensión de los demás.
Un ejemplo cercano de lo último es lo que le pasó a mi señora cuando decidió estudiar pedagogía, decisión con la que por supuesto su padre no estaba de acuerdo. Y eso es algo que ocurre en cualquier familia cuando un hijo quiere estudiar pedagogía; lo primero que sus padres quieren es que cambie de opinión. Sin embargo, todos los padres exigen que sus hijos tengan los mejores profesores del mundo. Entonces, esa disonancia, entre lo que queremos y lo que realmente hacemos, es algo que hay que resolver como sociedad.
Sin duda ha tenido una carrera muy fructífera y también diversa. Y uno de los espacios que usted ha mencionado como uno de los más significativos fue su participación en la Mesa de Diálogo. ¿Qué significó para usted esa experiencia, que quizás no está tan vinculada a lo que ha hecho después, pero que fue muy significativa?
Fue muy importante, porque soy una persona que generacionalmente le tocó vivir el drama de la interrupción de la democracia en Chile. Yo era estudiante secundario cuando ocurrió el Golpe de Estado. Estudiaba en el Instituto Nacional, ubicado en el centro de Santiago, muy cerca de la Moneda, cuyo bombardeo fue el símbolo más elocuente de la ruptura institucional. Fui testigo cercano y estaba muy consciente de todo lo que pasó después de eso.
Por eso, cuando volví a Chile, quería aportar a la comprensión de esta dura etapa de la vida política de Chile. Con ese propósito, presenté un proyecto FONDECYT para estudiar la representación que las personas tenían sobre el Golpe de Estado. En eso estaba cuando me llamaron a la Mesa de Diálogo. Fue una coincidencia impresionante, porque estaba estudiando un fenómeno que tenía que ver con dicho diálogo.
Para mí fue un gran honor y una gran responsabilidad participar de la primera experiencia de diálogo entre partes que nunca habían conversado. Por un lado teníamos a las familias de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, representadas por los abogados que defendían sus causas, y por el otro lado estaban cuatro generales que representaban a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. El diálogo incluía también a intelectuales, representantes de iglesias e instituciones morales, así como a autoridades del Ministerio de Defensa.
Fue una experiencia extraordinariamente significativa. Junto a un abogado, éramos coordinadores. Nuestra tarea no era ofrecer nuestra opinión, sino que facilitar el diálogo y contribuir a la búsqueda de condiciones para que se obtuviera información acerca de los detenidos desaparecidos. Como psicólogo social pude apreciar en un contexto de muy alta tensión, los procesos que había estudiado acerca de las dinámicas y dilemas que se viven cuando personas asociadas a conflictos intergrupales buscan un acuerdo. Afortunadamente el diálogo se condujo en un marco de reglas que hicieron posible que las partes se escucharan, comprendieran la profundidad del dolor experimentado por las víctimas y sus familias, y que asumieran el diálogo como una desafío fundamental para el futuro del país.
Creo que todo eso hizo posible que al cabo de 11 meses se pudiera suscribir por primera vez una declaración en la que todas las partes fueron capaces de definir un texto que identificara, sin ambigüedades, lo que había sucedido en Chile. Donde hubo un reconocimiento de que lo que sucedió no podía volver a ocurrir en una sociedad como la nuestra.
Por último, creo que para mí fue confirmar que la psicología puede contribuir a procesos que tienen una significación mayor. Por supuesto era algo que sabía, pero no lo había vivido directamente. Asimismo, esta experiencia me ayudó a asumir los desafíos que vinieron a futuro en otras áreas, por ejemplo, en el ámbito de la medición, donde también se generaron fuertes tensiones políticas.
Usted es egresado del Instituto Nacional. ¿De qué manera lo marcó su paso por este colegio tan emblemático y significativo para la educación pública?
Creo que al entrar al Instituto Nacional siempre fui muy consciente de que estaba entrando a un lugar privilegiado. Y eso genera un sentido de responsabilidad, ya que uno sabe que ha sido afortunado de estar en un espacio más selectivo y de mayor calidad dentro de la educación pública.
En el tiempo que estuve ahí, y por muchos años, el Instituto Nacional tuvo logros equivalentes a los de los mejores colegios privados del país. Sin embargo, al mismo tiempo uno sabía que al menos una parte de esos logros se basaban en la selección de estudiantes. Todos los que entramos allí habíamos pasado por un proceso selectivo y, por lo tanto, no éramos los típicos estudiantes de la enseñanza pública.
Esa sensación, de que la educación pública para ser buena tiene que ser necesariamente selectiva, siempre me hizo sentir incómodo, porque implicaba que había muchos otros estudiantes que podrían haber tenido un destino muy distinto de haber llegado ahí. Y esa sensación me ha acompañado siempre. Por eso, cuando estuve en la Comisión Presidencial sobre el tema de educación en 2006, respaldé en ese momento, y después en toda la discusión de la ley, las medidas contra la segregación, la discriminación y la selección, porque estoy convencido que una educación de calidad tiene que ser una educación que se ofrezca a todos, y no solo a unos pocos que son seleccionados para recibir ese privilegio.
Entonces, junto con estar muy agradecido con todo lo que me dio el Instituto Nacional, la experiencia de haber sido estudiante allí fortaleció mi convicción de que la solución no es tener un sistema educativo con algunos institutos nacionales, en paralelo a muchos otros liceos donde van los que no pueden entrar a esas instituciones privilegiadas. La educación tiene que aspirar a ser buena para todos. Sé que es un desafío gigante, pero nunca me he sentido cómodo con la idea de que para mejorar las cosas solo tenemos que seleccionar y garantizar una mejor educación solo a unos pocos.
Entiendo que por un tiempo uno tenga que pasar por ahí, pero siempre con la perspectiva de no abandonar que el norte tiene que ser que todos los liceos del país tengan buena educación, y que las aulas sean heterogéneas. La idea de aulas homogéneas me repele completamente. Me repele psicosocialmente y académicamente. Cuando tienes aulas psicosocialmente heterogéneas, tienes la oportunidad de dialogar con personas que son diferentes. En cambio, cuando son homogéneas, te encierras en burbujas de pensamiento equivalente. Es lo mismo que se produce con las redes sociales, lo cual es potencialmente muy tóxico. Estoy convencido que la educación tiene que ser para todos y en espacios heterogéneos. Y para eso hay que empezar desde abajo, con la primera infancia.
¿Y qué mensaje le daría a las personas que están empezando su carrera académica, muchos de ellos/as formados por usted?
Para mí la carrera académica es una de las actividades humanas más gratificantes, porque te da grados de libertad que absolutamente incomparables con casi cualquier otra actividad humana. Te contratan para que desarrolles tus propias ideas y para que enseñes sobre lo que tú más sabes. No hay dos días iguales en la experiencia de un académico, como lamentablemente sí los hay en la experiencia de casi todas las personas que trabajan en otro tipo de tareas, sin importar el nivel jerárquico que tengan.
Lo otro que me parece fascinante es que los académicos no dependemos enteramente de nosotros, pues nos debemos a quienes estamos tratando de servir; a nuestros estudiantes, al desarrollo del conocimiento y a la sociedad. Entonces, yo les diría que a todos quienes gozan con aprender cosas nuevas, con transmitir el conocimiento y con aportar a su sociedad, que la academia es una de las mejores carreras a la que pueden aspirar.